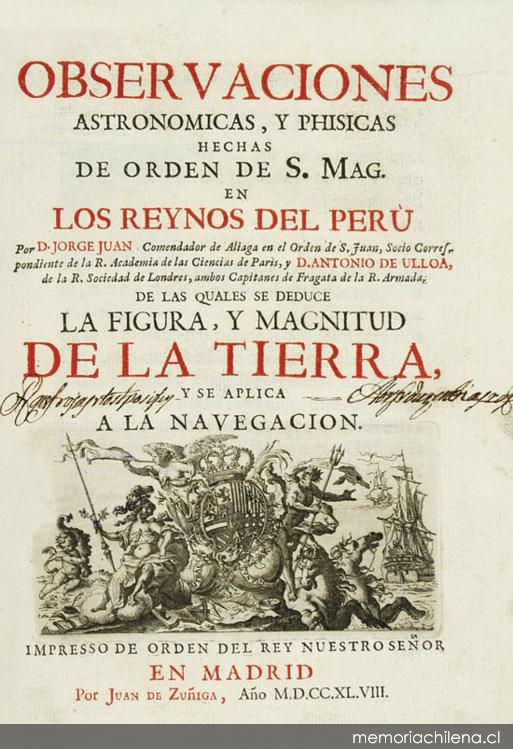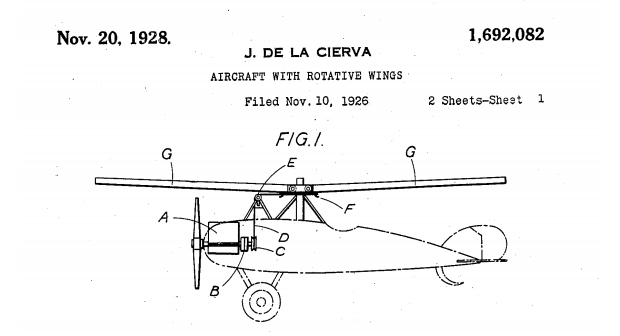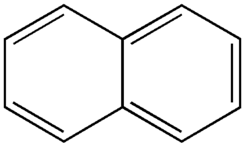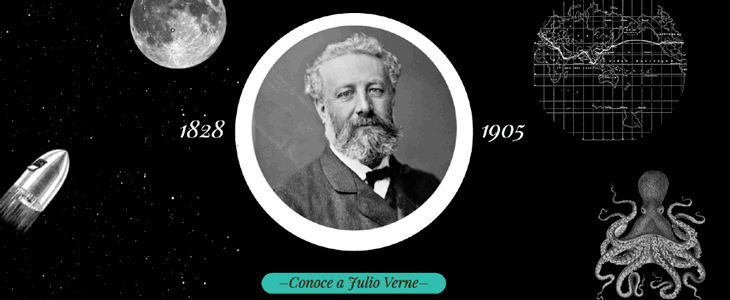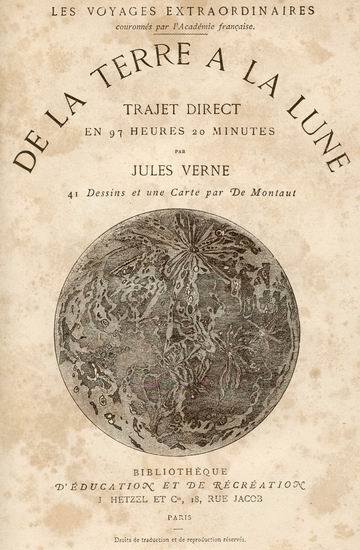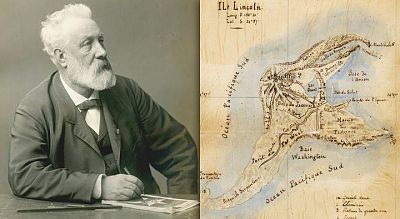Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau es el título de la exposición en la Fundación Telefónica que no quiero dejar de recomendar, de temática sumamente atractiva. Y es que hace 200 años nacía en la mente de la escritora inglesa Mary Shelley el paradigma de engendro de la ciencia: Frankenstein. De una ilustre y peculiar reunión en Suiza, en el verano del "año que no tuvo verano" (consecuencia de la enorme emisión de cenizas de la erupción volcánica el año anterior del lejano Tambora), surgió el ficticio engendro.
[Volcán Tambora. Procedencia de la imagen aquí]
José Miguel Viñas nos explica perfectamente en su web,http://www.divulgameteo.es/, las características de una nube volcánica:
"Las nubes de origen volcánico presentan algunas particularidades que las distinguen claramente de las convencionales. Los materiales incandescentes que lanza con furia el volcán hacia arriba generan de inmediato un gigantesco pirocúmulo que gana altura con rapidez. En su interior conviven gases tóxicos procedentes de las emanaciones del volcán, con vapor de agua y abundantes piroclastos, que serían los fragmentos de roca volcánica de diferentes calibres -desde las cenizas más pequeñas, con diámetros siempre inferiores a los 2 mm, hasta piedras de considerable tamaño- que tiñen la nube de un color negro característico. La fricción a la que se ven sometidos los distintos materiales ardientes genera una separación de cargas eléctricas, lo que suele dar como resultado la aparición de rayos dentro de la nube de cenizas."
En Byron, el geólogo y escritor Jorge Ordaz (autor del blog "Obiter dicta" que, entre otras, contiene la fascinante y original sección "Geoletras" sobre las relaciones entre la geología y la literatura) nos describe así la mayor erupción volcánica que registra la historia (la gigantesca del Toba pertenece a la prehistoria, cuando Homo sapiens daba sus primeros pasos por el planeta), la del Monte Tambora en 1815:
"Una colosal columna de cenizas se elevó hasta una altura de más de 40 km. Más de 10.000 personas murieron a consecuencia del flujo piroclástico. Le siguieron hambrunas que acabaron con la vida de más de 100.000 habitantes de las Indias Orientales. El dióxido de azufre emitido durante la erupción y acumulado en forma de aerosol ácido en las altas capas de la atmósfera tuvo efectos climáticos a corto plazo, reduciendo durante más de un año el calor solar en la superficie del planeta."
Y así, el verano siguiente el tiempo fue frío y desapacible en la distante Europa, como consecuencia de la gran nube de cenizas expulsada por el volcán de la isla indonesia de Sumbawa. Un gélido verano no conocido, de manera que, sin exagerar, aquel 1816 fue llamado "el año en el que no hubo verano". Y lo cierto es que los europeos no podían sospechar la causa. Curiosamente, nos cuenta Jorge Ordaz, aquel oscuro verano de 1816 propició la aparición de dos de los relatos de terror más célebres de la literatura inglesa: Frankenstein, de Mary Shelley, y El vampiro, de John William Polidori, médico particular de lord Byron.
Mas no sólo fueron esas las consecuencias literarias de aquel frío y tenebroso 1816. Lord Byron, inspirado por aquello, escribió el poema Darkness ("Oscuridad"). Los primeros versos nos describen poéticamente a la perfección lo que percibía y sentía el escritor romántico:
I had a dream, which was not all a dream.
The bright sun was extinguish´d, and the stars
did wander darkling in the eternal space,
rayless, and pathless, and the icy earth
swung blind and blackening in the moonless air;
[...]
(Puede leerse el poema de Byron en:http://quotations.about.com/cs/poemlyrics/a/Darkness.htm)